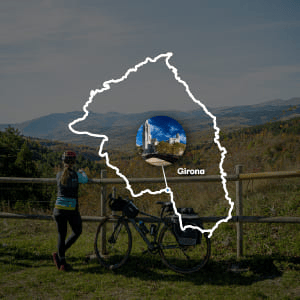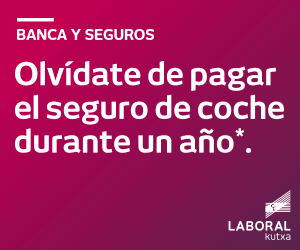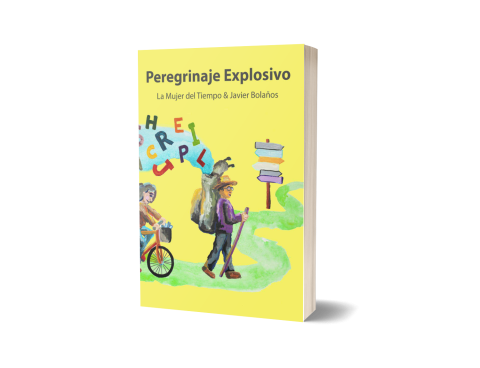Bajar del avión con la ilusión de recorrer los senderos diseñados durante meses, y hallarte sin tu fiel compañera de dos ruedas al pisar tierra firme... es la mejor medicina para que se desvanezca el sueño. Pero la peor sorpresa viene después, cuando te encuentras sudoroso apiñado entre otros pasajeros en el caótico mostrador de “equipaje extraviado”, y te informan que no tienen ni idea de donde están ni cuándo llegarán nuestras bicicletas. ¡Bienvenidos a Antananarivo!... “Tana” para los amigos.
![[Img #4594]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/6940_sendero-que-transcurre-por-la-peninsula-de-masoala.jpg)
Han pasado ya algunos años, pero recuerdo con claridad los días que perdimos en idas y venidas al aeropuerto, siempre recibiendo la misma respuesta: “quizás mañana lleguen sus bicicletas”. Estamos en Madagascar, donde más del 75% de las especies son endémicas, lo que significa que casi todas las criaturas y plantas de la isla no existen en ningún otro rincón del mundo. Esta isla, situada a más de 350 km del continente, es la cuarta más grande del planeta y la mayor de África, con una extensión similar a la península ibérica. Su prolongado aislamiento ha convertido a Madagascar en un paraíso que sigue asombrando a la comunidad científica, quienes cada año descubren nuevas especies, la mayoría en la selva tropical, el hábitat más amenazado de esta gran isla.
De la multitud de entornos y climas que tiene, nosotros teníamos como destino los bosques tropicales de la costa este, donde las lluvias constantes mantienen una vegetación exuberante durante todo el año.
Cuando finalmente llegaron nuestras bicicletas, nos dirigimos en vehículo hasta Toamasina, una ciudad ubicada a 350 km de la capital. Con cerca de 200.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Madagascar, bañada por las aguas del Océano Índico y con el puerto más importante del país, siendo el epicentro comercial de la nación.
El barro, nuestro gran aliado
![[Img #4570]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/6108_1-el-barro-una-constante-de-la-ruta.jpg)
Era la hora de recuperar el tiempo perdido, y apenas bajamos del vehículo, comenzamos a pedalear hacia el norte por una carretera mal asfaltada que bordeaba la costa. Tras 60 km, hicimos una parada obligada en Foulpointe, una playa familiar donde un arrecife de coral protege su extensa costa de los tiburones.
Continuamos otros cien kilómetros hacia el norte y llegamos a Soanierana Ivongo, desde donde se puede tomar un barco hacia la Isla Sainte Marie. A partir de aquí, la deteriorada carretera desapareció y fue reemplazada por una pista rojiza, a menudo convertida en un lodazal intransitable debido a las lluvias que caían cada día sin falta.
![[Img #4572]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/9572_3-tiendas-con-productos-basicos.jpg)
A unos 40 km más adelante, en la Bahía Titingue, encontramos la playa kilométrica de Manompana, bordeada de cocoteros y protegida también por un arrecife de coral que nos brindaba seguridad para un merecido baño.
Con el pasar de los días, las poblaciones se volvían cada vez más pequeñas, y tuvimos que prestar más atención a la logística de las provisiones. Sin embargo, en ningún momento nos sentimos preocupados, ya que el camino transcurría junto a la costa y era relativamente fácil encontrar pescadores o lugareños que, por un modesto precio, nos preparaban alimentos como espaguetis, pescado fresco, frutas, café, té... y encontrábamos pequeñas tiendas con productos básicos.
![[Img #4571]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/8550_2-lugarena-preparandonos-unas-deliciosas-gambas.jpg)
Retomando nuestro viaje, apenas habíamos avanzado unos pocos kilómetros cuando la pista terminó bruscamente en un amplio río. Allí, nos embarcamos en una barcaza que transportaba de una orilla a otra a los transeúntes locales, a motocicletas, a ganado y a taxis-brousses llenos hasta el tope de bártulos y personas.
Al otro lado del río, el camino se desplegaba sinuoso sobre la suave arena de la playa, haciéndose imposible pedalear. A pesar de los consejos de los lugareños que nos instaban a esperar a que bajara la marea para rodar sobre la arena dura de la orilla, decidimos empujar nuestras bicicletas durante varios kilómetros, ya que esperar significaba arriesgarnos a quedar atrapados en la oscuridad con el cielo amenazando lluvia.
![[Img #4573]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/265_4-tramos-de-arena-en-la-costa.jpg)
Ríos y más ríos
![[Img #4574]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/8866_5-uno-de-los-innumerables-puentes.jpg)
Este no fue el único río que cruzamos, ni mucho menos, ya que en los días siguientes tuvimos que vadear más de veinte caudalosos ríos e innumerables arroyos que atravesamos sobre precarios puentes de bambú o madera, o bien contratando simples cayucos a remo construidos por el vaciado de un tronco de árbol o de palmera. En alguna ocasión, cruzamos casi una docena de ríos en un solo día.
Los aguaceros tropicales nos visitaban casi a diario, convirtiendo nuestro camino a partir de Manonpana en un desafío de cuestas y descensos embarrados, un barrizal que se adhería a nuestros neumáticos, duplicando su peso y apelmazándose en la horquilla. Era imposible pedalear, así que nos toco caminar durante kilómetros, hundiéndonos hasta los tobillos en un lodo pegajoso y resbaladizo.
A medida que nos acercábamos al norte, los cruces de los ríos tenían más suspense, cada vez eran peores las logísticas y mayores las esperas. Recuerdo que uno de los primeros fue mediante una plataforma metálica con su motor estropeado, estaba atada a un pequeño bote con motorcillo fuera borda que tiraba de ella, sobre la plataforma no cabía ni un alfiler.
En una ocasión, tuvimos que esperar varias horas para cruzar un rio, estaba nublado pero no llovía, a lo lejos, sobre las montañas se divisaba el resplandor de los rayos entre las negras nubes, indicativo de una fuerte tormenta tropical, el barquero nos comentó que habría una inminente crecida del río y no era prudente cruzarlo… pasamos allí muchas horas y cuando casi anochecía nos cruzó.
![[Img #4576]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/2265_6-constante-cruce-de-rios.jpg)
Nuestros promedios diarios de avance se desmoronaban, pero aún así nos deleitábamos con la extraordinaria belleza del entorno: la exuberante selva, los acantilados, las playas y los pequeños pueblos de pescadores. … todo iba alimentando nuestros sentidos. Y sin darnos cuenta nos dejábamos llevar por la lentitud y la paciencia con la que se desarrollan las escenas cotidianas.
A menudo, nos deteníamos bajo alguna palmera, observando cómo los pescadores malgaches trabajaban en perfectamente coordinados. Seguíamos sus rutinas, a primera hora las frágiles barcas salen batallando contra las olas del océano, y no muy lejos de la costa extienden las grandes redes que pueden llegar a tener 100 metros. Transcurridas unas horas, un par de grupos de quince o veinte jóvenes empiezan a estirarlas desde la playa mediante cuerdas atadas a ambos extremos de la red, arrastrándolas hasta la orilla. Una vez allí, otro grupo de personas se acercan con sus barreños y van sacando los peces que transportan hasta la arena donde un grupo de mujeres empiezan a seleccionarlos, agrupándolos por el tipo de pescado. Algunos son esparcidos o colgados y se dejan secar al sol, y los más grandes son transportados en carretillas para ser vendidos frescos.
![[Img #4579]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/2146_8-pescadores-arrastrando-las-redes-hacia-la-orilla.jpg)
A partir de Mananara, la pista mejoró ligeramente, pero aún nos enfrentábamos el barro y los cruces de ríos. Después de algunos días, llegamos a Maroanstreta, una pequeña ciudad en el extremo norte de la bahía de Antongil, puerta de entrada a la península de Masoala. Desde allí, la selva se adueña del paisaje, y es totalmente impracticable el poder continuar mediante transporte rodado, y solo quedan tres opciones: caminar durante cinco o seis días, volar en avioneta o viajar en barco, siempre que no sea temporada de ciclones. La península es conocida como la “costa de los ciclones”.
A prueba de mareos
![[Img #4577]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/7999_7-uno-de-los-diversos-transportes-fluviales.jpg)
Como habíamos planeado, elegimos la última opción y contratamos una pequeña canoa para adentrarnos en la bahía, que con su fuerte oleaje más bien parecía el “dragon khan” que una bahía, fueron horas de angustia navegando entre las olas hasta desembarcar cerca de Cap Masoala. En el horizonte, nos pareció divisar lo que parecían ballenas, lo que no sería de extrañar, ya que la bahía es lugar de abrigo de las ballenas jorobadas que se reúnen aquí durante la época de cría, pero nuestras mentes estaban pendientes de agarrarnos fuerte.
![[Img #4585]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/8102_12-pernoctabamos-en-chozas-gracias-a-la-hospitalidad-de-los-lugarenos.jpg)
Una vez en tierra firme, decidimos tomarnos un día de descanso para explorar el Parque Nacional de Masoala, que con sus 2.300 kilómetros cuadrados de selva y 100 kilómetros cuadrados de parques marítimos, es el área protegida más grande de Madagascar, siendo una muestra exclusiva tanto de vida animal como vegetal, alberga gran cantidad de especies únicas en el mundo. No sé si es exagerada la afirmación de que allí se encuentra el dos por ciento de todos los animales y especies de plantas del planeta.
![[Img #4580]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/3318_9-las-serpientes-abstraidas-en-su-apareamiento-ignoran-nuestro-paso.jpg)
Sea o no cierto, allí, nos maravillamos con la biodiversidad única de la isla: lémures, camaleones, aves exóticas, mariposas y reptiles que poblaban la densa selva.
Al amanecer del día siguiente, reanudamos nuestra travesía en bicicleta, transitando inmersos en un clima húmedo por un precioso senderito que durante unos 100 km iba bordeando la costa, alternado los manglares con las inexploradas playas de arena blanca, cruzando ríos a diario y pernoctando en algún que otro perdido pueblecito con sus frágiles casas de pescadores. Dormimos en las pequeñas las chozas confeccionadas con cañas en Vinanivao, Ampanavoana y Ratsianarana.
![[Img #4581]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/5573_10-cruzamos-algunos-rios-comprimidos-en-cayucos.jpg)
Progresábamos muy, muy lentamente, sin ninguna prisa, hacíamos cortísimos y relajantes trayectos hasta llegar a Cap Est.
El dulce olor de la vainilla
![[Img #4586]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/3523_13-esterillas-de-rafia-con-las-vainas-de-vainilla.jpg)
A partir de aquí la ruta se convierte en pista, proseguimos envueltos de una exuberante vegetación y la humedad necesaria para cultivar la vainilla. Vamos encontrando pequeños pueblos de casas de madera y techos de paja, elevadas unos palmos del suelo para evitar la humedad. Junto a ellas, las vainas de vainilla están esparcidas sobre esterillas de rafia colocadas a lo largo de las cunetas secándose bajo los intermitentes rayos de sol.
Madagascar sigue siendo aun el mayor productor de vainilla natural del mundo. Pero la vainilla no es originaria de Madagascar, el uso de la planta comenzó en las selvas de México, fueron los Totonacas, un pueblo indígena mexicano nativo de la costa del golfo que recolectaba las vainas del medio silvestre, sin un sistema de cultivo organizado. Lo que quizás sea más cautivante sobre la vainilla es el hecho de que esta industria multimillonaria existe gracias a un niño esclavo de 12 años que vivió en el siglo XIX en una remota isla del Océano Índico. Edmond Albuis descubrió el método de polinización manual de la vainilla usado actualmente a nivel mundial.
![[Img #4587]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/6713_14-los-pocos-puentes-existentes-los-han-destruido-los-ciclones.jpg)
Nos detenemos en Antalaha, una pequeña ciudad que ha sabido sacar provecho de su posición estratégica a través del intercambio comercial, ya que por ella pasa más del 50% de la producción mundial de vainilla desde la segunda mitad del siglo XX.
Finalmente llegamos a Sambava, la capital de la vainilla Bourbon, nos recibió con la tranquilidad que otorga el mar, como las pequeñas ciudades de este país. Edificios de máximo dos pisos, decadentes, con un animado mercado donde se entremezclan los olores de la vainilla con los del pescado seco.
Las áridas tierras del centro
![[Img #4589]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/3166_16-en-el-tramo-central-el-entorno-es-mas-arido.jpg)
Después de recorrer unos 350 km acompañados a todas horas por el dulce olor llegamos a Vohemar, aquí tomamos la decisión de cruzar hacia el oeste de la isla por una bacheada pista, al principio con algunos tramos abnegados por el agua, hasta llegar a Ambilobe a unos 120 kilómetros, poco a poco fue desapareció la frondosa vegetación y el entorno se convertía en árido. Las gentes que nos íbamos encontrando por el camino eran más distantes y menos sonrientes, de carácter más hosco, la escasez de recursos flotaba en el ambiente de los pueblos como en Daraina o Betsiaka, observamos buscadores de oro rastreando en los márgenes de los riachuelos o charcas y hombres haciendo gravilla manualmente a golpe de martillo. Por prudencia intentamos entretenernos lo mínimo y nos apresuramos a llegar a Ambilobe, región productora de caña de azúcar.
![[Img #4590]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/8227_17-buscadores-de-oro.jpg)
Nuestro siguiente destino fue el Parque Nacional de Ankarana, situado unos 20 km al norte de Ambilobe. Ankarana se deriva del nombre de la población que vive allí, los Antankarana, que significa “la gente de las rocas”.
En la reserva hay mucho que descubrir, en las cuevas de Ankarana, así como en los Tsingys (que significa aguja en lengua malgache, son formaciones rocosas de caliza con aspecto de torre), que ofrecen un hábitat peculiar a animales y plantas. En las cuevas se pueden encontrar peces ciegos, cangrejos, arácnidos y 14 especies de murciélagos, lo que significa que la mitad de los murciélagos de Madagascar viven en estas cuevas subterráneas de Ankarana. Dos de ellos son los murciélagos más pequeños y más grandes del mundo. También podemos encontrar once especies de lémures y unas 100 especies de aves.
![[Img #4591]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/4633_18-mercado-ambulante-de-carne-vacuna.jpg)
Nose Be, huyendo del turismo
De aquí nos dirigimos al puerto de Ankify, situado unos 130 km al sur de Ambilobe, desde donde salen los barcos que llegan a la mayoría de islas del norte. ¡Nosy Be nos espera!
Mediante una travesía tranquila de 45 minutos, desembarcamos en Hell VIlle, puerto de entrada a esta turística isla. Nos esperan sus playas de arena blanca con aguas color turquesa y un entorno “idílico” para practicar snorkel. Una vez puesto el pie a tierra cruzamos pedaleando la isla hacia el norte, donde esperamos encontrarnos con la que dicen una de las mejores playas de la isla, en Andilana.
Allí establecimos nuestro campamento base, desde donde durante los próximos días iremos huyendo del turismo mediante prospecciones a playas paradisiacas solitarias y pequeños pueblecitos costeros, donde pasamos horas observando y tertuliando con sus habitantes a la espera de la llegada de alguna frágil barquita, para que nos cocinen sobre la arena alguno de los pescados en unas improvisadas brasas. Por las tardes volvemos pedaleando a Andilana por senderos del interior de esta isla volcánica, donde existen ancianos cráteres en los que se forman pequeños lagos. Lo que contrasta gratamente con el paisaje de la costa.
En nuestro último día, visitamos el bullicioso mercado de Hell Ville, donde improvisamos un embalaje para nuestras bicicletas utilizando sacos de arpillera, cartones, paja y cordel.
![[Img #4592]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/8596_19-peces-secandose-al-sol.jpg)
Sentado en el avión de regreso, somnoliento, entre sueños veo a mi querido Marsupilami de la infancia, desplazándose dando brincos por la selva al estilo de los lémures. Solo André Franquin conocía la verdadera historia de su origen.
![[Img #4597]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/9931_mapa-madagascar_andar-en-bici-100.jpg)
MÁS INFORMACIÓN
https://viatjantpocapoc.wordpress.com
@viatjantpocapoc
![[Img #4596]](https://andarenbici.com/upload/images/08_2024/5573_tramo-de-pista-hacia-mananara.jpg)