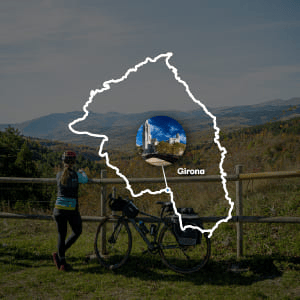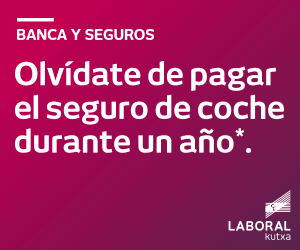Suena una macabra melodía al más puro estilo western. Se intuye tarde complicada al otro lado del río Pecos en una recta larguísima antes de llegar a una serie de montículos que anteceden al pueblo. Los buitres esperan cobrarse víctimas entre los cuerpos, ciertamente tostados de jornadas anteriores, de la multitud de forajidos que, como sombras errantes, hoy están obligados a pasar por aquí de uno en uno. El aspecto desértico del paraje, unido a un calor tórrido que derrite a marchas forzadas la descarnada carretera, suponen una auténtica odisea.
Si algo puede salir mal, saldrá mal. La ley de Murphy se cumple a rajatabla cuando Eolo, aletargado hasta entonces en la siesta, se une a la lengua de fuego y comienza su particular furia de silbidos desmedidos. Primero, de forma lateral y luego de cara, mueve las bolas de paja y la polvorienta arena se funde con las gotas de sudor que caen a chorro por el cuerpo de estos osados que mantienen a duras penas la verticalidad.
Los caballos parecen esconderse en sus piernas y en la carrocería de unos vehículos que les abren paso y escoltan en su desempeño. Los intrépidos, encima de una especial silla de montar, luchan de forma titánica para controlar una maquinaria de dos ruedas, la trasera denominada lenticular. A pesar de las dificultades, aquí están todos apilados en la barra de la cantina para saciar su sed desbordada. Hoy la casa invita. Mañana, el espéctaculo debe continuar por un puñado de dólares.