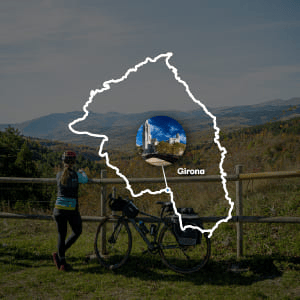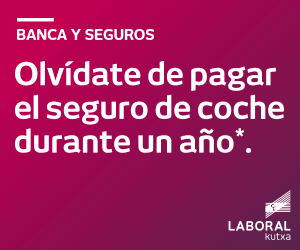Dicen que el artista del puerto huyó de la ciudad. Agobiado por la aglomeración, el claxon de los vehículos y la vida estresada en general, decidió regresar al pueblo junto al mar donde nació. Cada mañana, justo cuando la oscura noche se duerme en el regazo del horizonte y las primeras luces del día aparecen desde la lontananza para ubicarse en el foco principal, el hombre bonachón y de aspecto bohemio coloca un caballete sobre el cual deposita un lienzo de rectangulares dimensiones.
Sobre el mismo, empieza a plasmar los primeros trazos al carboncillo y traslada la sensación de humedad y salitre que impregna el embarcadero. Las gaviotas, juguetonas en su vuelo sobre la orilla, intentan en vano desviar la atención de su pincel que, con suavidad, retrata a los primeros bañistas que se dirigen a la playa a través del carril bici. No hay sitio para coches en un paraje tan idílico y lleno de vida y sosiego.
Una plomiza mañana cambió el decorado. No había rastro del pintor bohemio ni lo hubo en las siguientes horas, para preocupación de turistas y vecinos que lo consideraban uno más en aquel paisaje. Al día siguiente, un peatón sentado en un banco, con la brisa y el sonido de las olas al fondo, anunció a todos que en la portada de un periódico aparecía la noticia de que un viandante había sido atropellado por un vehículo a motor en la gran ciudad.