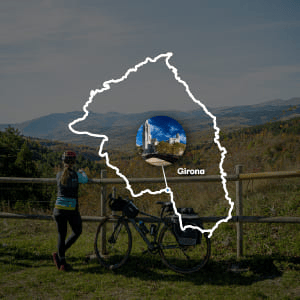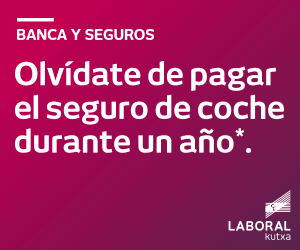Eran tan buenas que no necesitaban a nadie para dirigirlas en carrera. El público las adoraba y su representante, que se autodenominaba Zeus, se forraba con la pelea de los organizadores por contar con ellas. Las llamaban las siete magníficas. Sabían su rol, aunque a veces lo intercambiaban para despistar a sus adversarias. Cada una tenía un don diferente y lo ponía al servicio del equipo para resultar imbatibles. Eran auténticas diosas sobre dos ruedas.
Hera era tímida, pero aceptaba de buen grado ser la primera gregaria del septeto. Démeter, generosa en el esfuerzo, se encargaba del avituallamiento y Hestia ponía sus piernas para aportar la calma necesaria en los momentos díficiles. Artemisa, puro nervio, siempre estaba a la caza de fugas para descargar de trabajo al resto de sus compañeras. Perséfone, de cáracter volcánico pero moldeable, aportaba la energía de la ciclista más joven. Afrodita, sin duda, era la belleza y la elegancia subida a una bicicleta. Por último, estaba Atenea. Hábil y sabia, gran estratega, era justa con la labor de las otras que la calificaban como la mejor jefa de filas posible.
Durante años, se extendió su dominio por medio mundo, hasta que un día acudieron a un circuito con subidas y bajadas a un conocido monte. Vencieron como siempre, pero esa fue su última carrera. Cuenta la leyenda que se quedaron a vivir en aquel Olimpo y desde allí observan, encantadas, como sus muchas pupilas intentan emularlas encima de una bicicleta.