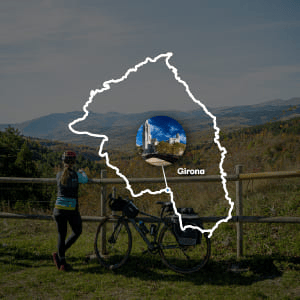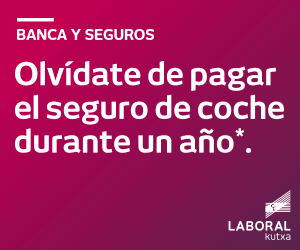Nunca olvidaré aquel verano que supuso un antes y un después en mi vida. Mucho me hablaron mis amigos de dos muchachas, idénticas como dos gotas de agua, que les tenían embelesados. No fue hasta verlas cuando comprendí que decían la verdad. Permanecíamos sentados junto a un camino que se convertía en una especie de pasarela improvisada para aquellas hijas del terrateniente.
La primera vez que pude comprobarlo con mis ojos apareció una de ellas encima de una bicicleta con un pedaleo tan ágil que parecía levitar a cámara lenta sobre aquel terreno descarnado. Luego desaparecía en una recta interminable y minutos después reaparecía, aunque teníamos la duda de si era de nuevo ella o su hermana gemela. Todavía más impactante era la presencia de las dos juntas en un tándem, en especial en una ligera cuesta que llevaba a la iglesia. Esa ligera oscilación servía a los más osados, con la ayuda del viento, para intentar ver más allá de sus faldas que mostraban la suficiente carne para que el cura, desencajado, se persignara una y otra vez como si viera en esos rostros angelicales al mismísimo demonio.
Ha pasado el tiempo. Aún no he ido a confesarme por aquellos pecadillos de juventud, pero sí he pasado por la iglesia a casarme con una de ellas. No me pregunten con cuál. A menudo, tengo la sensación de que intercambian sus papeles sin darme cuenta porque siguen siendo como gotas de agua. A veces, pienso que soy un bígamo.