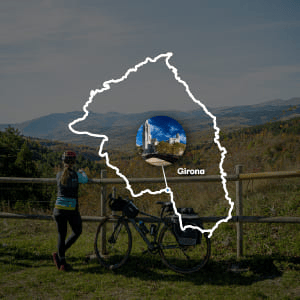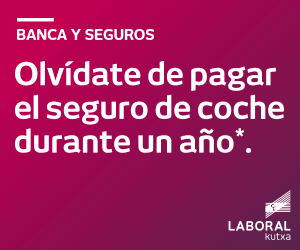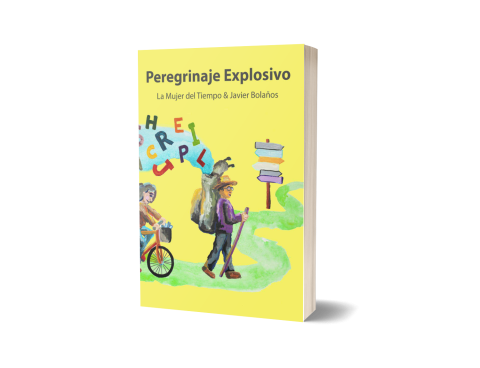A finales de julio de ya hace unos años, Ramón y yo aterrizábamos en Jyekundo (Yushu), procedentes de Chengdu. Este municipio, ubicado al sur de la provincia de Quinghai de China, se superpone en gran parte con la provincia cultural tibetana de Amdo. El nombre de la ciudad, Jyekundo, significa “árbol de jade”, y en su prefectura se originan tres de los ríos más grandes de Asia: el Mekong, el Amarillo y el Yangtsé.
Las históricas provincias tibetanas de Kham y Amdo eran y son la cuna de muchos maestros budistas tibetanos importantes o lamas que tenían o siguen teniendo una influencia mayor en política y en el desarrollo religioso de Tibet, como es el caso del XIV Dalái Lama (Tenzin Gyatso). Durante la invasión del Tíbet en 1950, una ola de destrucción barrió toda la región. Monasterios volados, bibliotecas convertidas en humo y miles monjes enviados a campos de reeducación, todo y así, la región sigue siendo la más rica en monasterios Budistas y lucha por mantener sus tradiciones y cultura.
Allí nos reunimos con Gerard y Miquel, que ya llevaban un mes recorriendo la zona totalmente aclimatados. Descender de un avión a 3.650 metros de altitud sin aclimatación conlleva riesgos, pero afortunadamente no tuvimos problemas, nos hospedamos en Gyanak, a unos 3 km de Jyekundo , junto al Mani más grande del mundo, ocupa un kilómetro cuadrado, formando un rectángulo con una altura de tres metros, se calcula que hay dos o tres millones de piedras sagradas, grabadas a mano con mantras y oraciones budistas, la mayoría con la inscripción Om Mani Padme Hum, que se traduce vagamente como “oh, la joya del loto!”, pero con un significado profundo a pesar de que solo tiene seis sílabas, piedras que son depositadas por los fieles durante la kora, formando el gran montículo, lo que equivale a rezar o murmurar textos del Sutra.
La kora consiste a andar en el sentido de las agujas del reloj, alrededor de un lugar natural sagrado como montañas, lagos o cuevas, o un lugar construido por la mano del hombre como monasterios, templos o manis, para purificar el karma, haciendo girar las ruedas de oración situadas estratégicamente durante el recorrido, y a veces haciendo genuflexiones cada tres pasos.
Un par de días nos llevo el ultimar las compras, armar las bicicletas y visitar también los edificios apuntalados, testigos del terremoto que azotó la región en el 2010, dejando unos 2000 fallecidos.
Y llegó el día
![[Img #3377]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/865_tschu-gompa-4150-m.jpg)
30 de julio, el día que empezamos a pedalear. Por delante nos esperaban unos 1.300 km, que transcurrirán entre los 3000 y 5000 metros, acumulando con el paso de los días unos 16.500 metros de desnivel positivo.
Paisajes de lomas peladas recubiertas de la hierba que al amanecer brillan con la escarcha. Ningún árbol en el horizonte. Un infinito de lomas erosionadas intercaladas con valles pedregosos.
Aquí y allá, en las montañas, revolotean hileras de banderas de oración descoloridas. A medida que uno se adentra en la antigua provincia de Kham, las encuentra suspendidas en el paso de los collados, en colinas y puentes, en cruces de caminos o en los techos de granjas y templos. Para los tibetanos, el viento acaricia las escrituras sagradas con los votos altruistas impresos en el tejido, y los dispersa en el espacio, transmitiéndolos a todos los seres vivos que encuentra en su recorrido. Durante las próximas jornadas nos encontraremos con una sociedad laica profundamente religiosa, donde las siempre alegres mujeres, desde muy jóvenes, muestran orgullosas sus vistosas joyas de jade, no solo en pulseras y collares, también en la cabeza.
A los pocos kilómetros ya nos encontramos con el primer puerto, el Shung Là de 4498 m , ¡Prueba superada!, ningún síntoma de mal de altura, y en un par de días, y algún que otro puertecillo, llegamos a Nangchen, desde donde visitamos Gar Gompa, un monasterio colgado sobre un espectacular acantilado.
![[Img #3373]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/1119_las-mujeres-kham-ya-desde-ninas-muestran-orgullosas-sus-vistosas-joyas-de-jade.jpg)
El tiempo se detiene en Gontcha Gompa
De regreso y bajo una fina lluvia coincidimos en la Gontcha Gompa con un animado Cham que ofrecían sus monjes a todos los feligreses allí asistentes. Consiste en una animada danza ejecutada por los monjes, con máscaras y disfraces. Va acompañada de música interpretada por otros monjes que usan instrumentos musicales tradicionales del Tíbet, como el dungchen, una larga trompeta metálica. Las danzas generalmente ofrecen enseñanzas morales relacionadas con la compasión hacia los seres sensibles y se hacen para darle valor a todos los que las presencien. También son consideradas como una forma de meditación y ofrenda.
Nuestro tiempo se detiene, nuestros sentidos no saben donde cobijarse, si con los bailarines con sus vistosos atuendos, si con la música y sus instrumentos o el variopinto publico sentado en el suelo aguantando el lloviznar que no dejan de hacer girar el molinillo de plegaria que sujetan en una mano que equivale a recitar un mantra y este a la vez libera los beneficios del mantra que lleva escrito.
Toca proseguir… pedaleamos un par días por unos largos toboganes, con una cota máxima en el Shiao Rong Duo Gai La Shan Pass, de 4712 m, que una vez descendido nos encontramos de nuevo con una suave subida, que va bordeando un rio hasta coronar un nuevo collado de 4530 m, descendemos envueltos de unos paisajes sublimes hasta Jinisai Xiang de solo 3900 m, ahora nos toca remontar por una empinada pista de tierra unos 20 km hasta Gebchak Gompa (4350 m).
Pernoctar en un monasterio de monjas
Gebchak Gompa es el monasterio de monjas budistas más grande del Tibet y uno de los más fervorosos. Las futuras monjas, para conseguir el ingreso, tienen que clausurarse en un edificio anexo y dedicar tres años de su vida exclusivamente al estudio y veneración de Buda.
En invierno, suben a meditar a una colina próxima durante 100 días, encerrándose en el interior de una minúscula choza donde apenas pueden estirarse, soportando las gélidas temperaturas del invierno con un simple saco que les hace de puerta.
Convivir con las monjas aquellas horas, observar su duro trasiego, acarreando colina arriba los capazos de boñigas de yak, el imprescindible combustible para cocinar y calentarse, sin dejar de dedicarnos una sonrisa, fue gratificante.
Eso sí, la suciedad y las ratas fueron nuestras aliadas, durante la noche tuvimos que ingeniárnoslas para colgar la comida del techo mediante hilos de nylon y no sacar mucho la nariz de dentro del saco.
Nos despedimos con un nudito en el estomago, y le damos de nuevo a los pedales, 3 o 4 días más, con algún que otro collado coronado por sus características banderolas ondeando al viento. Las cuales se encuentran siempre en grupos de cinco colores que representan los cinco elementos: El azul representa el cielo, el blanco simboliza el agua, el rojo es el fuego, el verde es el aire y el amarillo la tierra.
Asistimos a clase
Nos detenemos en Gading Gompa (3700 m), que es más bien una escuela internado, donde los futuros monjes reciben las enseñanzas de los maestros. Deambulando libremente por el antiguo monasterio, en sala observamos a un grupo de jóvenes monjes con túnicas rojas, inclinados sobre los textos que están estudiando y bebiendo grandes sorbos de té caliente. Hay algo sobrenatural en el silencio que reina en las grandes salas con multitud de estudiantes.
Esta mezcla de ferviente tranquilidad y vivacidad sorprende a quienes imaginan a los estudiantes como personas tranquilas y reservadas en cualquier circunstancia.
Pero fuimos testigos de una escena que se desarrollo al final de la tarde. En otra sala, una docena de estudiantes están en silencio, sentados en el suelo, los demás de pie en lo que parece una pelea interrumpida por fuertes gritos. Los monjes de pie baten palmas, giran los brazos, gritan, se inclinan hacia su vis-à-vis, aullando con aire acusador y amenazador, quienes responden señalando con el dedo índice. No hay peleas en realidad, solo debate al final del día. Una especie de concurso verbal sobre cuestiones doctrinales cuyo objetivo, para los maestros, es pinchar a los novicios para que se den cuenta de su ignorancia cuando se equivocan o para desorientarlos cuando aciertan.
En la parte superior del monasterio, en una pequeña sala débilmente iluminada y con un olor penetrante de las ofrendas confeccionadas con la manteca de yak e incienso, un par niños de muy temprana edad, estaban sentados en cuclillas, repitiendo una i otra vez en voz alta el mismo texto del Sütra que tenían apoyado sobre sus rodillas, a ritmo acompasado con el sonido de un par de grandes tambores que eran golpeados, en intervalos de un segundo, por unos monjes de edad avanzada.
Cada familia tibetana suele tener alguno de sus miembros integrado en algún monasterio, con ausencias puntuales de las obligaciones monacales en tiempos de cosechas o necesidades acusadas de mano de obra.
En aquel místico espacio, el tiempo se me detuvo, no soy consciente de cuantos minutos u horas me quedé allí. Hasta que algún compañero me dijo: “¡… que nos vamos a cenar!”
Dormimos allí y nos despertamos con los primeros rayos de sol, cientos de rezos resuenan en el interior de la escuela, largas letanías de encantamientos recitados, desayunamos, y montamos en nuestras bicicletas para partir, observando a los estudiantes, con sus tablillas de madera modo de cartera bajo el brazo, yendo toda prisa por los callejones en pequeños grupos para llegar a su clase.
Ahora sí, nos toca reemprender la ruta, como cada día vamos sorteando por el lado izquierdo, todos aquellos pequeños manís y chortens (la evolución tibetana de las estupas) que se cruzan en nuestro camino.
Observábamos en pueblos aparentemente humildes, la presencia de 4x4 de alta gama, tuvimos la respuesta en un pequeño tenderete en Dordu, donde nos detuvimos a tomar un té tibetano, que se elabora con mantequilla de leche de yak y un poco de sal, allí coincidimos con un hombre que, mediante una mímica muy expresiva, nos explicó como recolectaban y comercializaban el “yartsagumbu” (gusano/hierba) que es el oro del Himalaya. Es un gusano único en el mundo formado por un hongo y una larva, se recolecta cuando se deshace la nieve de las montañas, entre los 3000 y los 5000 m de altura, con la particularidad que por él se pagan cantidades astronómicos gracias a sus propiedades para la salud y como afrodisíaco.
Saciada nuestra curiosidad, proseguimos nuestro camino afrontando una progresiva subida suave hasta coronar lo que será la cota máxima de la expedición de 4870 m, para descender hasta Batang donde pernoctamos. Al amanecer, nos esperaba una larga bajada hasta el Rio Yangtzé, que reseguimos durante varios kilómetros.
Seguimos nuestro camino varios días más, visitando manis y gompas como la Denhok Daikong (3300 m) que dicen tiene más 1000 años, y en un recóndito pueblecito participamos en una fiesta con bailes tradicionales.
Afrontamos algunos tramos que tocó empujar las bicis hasta la cota 4500 m. pero con merecido premio, un largo descenso sublime, por un sendero que transcurre entre praderas, riachuelos, yurtas y rebaños de yaks, fundamentales en la cultura nómada tibetana, de los cuales se aprovecha todo, desde las pieles a los excrementos. Y siempre acogidos por la hospitalidad de los tibetanos, que nos invitaban a te en sus bien ordenadas y cálidas yurtas, mediante la estufa central alimentada por las boñigas de yak.
Y de fondo, como pintadas por un artista, las impresionantes y escarpadas montañas Chola.
Finalmente llegamos a Derge (3350m). Una ciudad con un barrio tibetano, con sus mercados y casas tradicionales. Y la otra mitad completamente china, con negocios y locales regentados por chinos, que poco a poco va absorbiendo la cultura tibetana, como en el resto del Tíbet.
Si a mediados del pasado siglo, el Tíbet fue invadido con armas, en la actualidad, el gobierno chino opta por una estrategia más silenciosa aunque no menos eficiente, la cual se lleva se lleva a cabo mediante un genocidio cultural. La presencia de los colonos chinos, en aumento continuo, que lentamente van apaciguando y controlando el poder religioso y sociocultural de los monasterios y de los autóctonos.
Visita obligada a la imprenta más importante del Tíbet
Dege Parkhang, ubicada en el Monasterio de Gengqing, es una institución viva dedicada a la impresión y preservación de la literatura tibetana, es la imprenta que acoge la mayor cantidad de xilografías tibetanas del mundo. Desde tiempos inmemoriales, las enseñanzas de Buda se transcriben en Sutras, evitando así se perdieran durante la transmisión oral, actualmente se siguen imprimiendo a mano a partir de bloques de madera tallados también a mano. Como pudimos, nos saltamos la prohibición de hacer fotos.
Mientras, alrededor del templo sigue la peregrinación de los feligreses haciendo girar las pequeñas y grandes ruedas de oración cubiertas de cobre que brillan al sol.
Proseguimos la ruta, i después de unos cuantos kilómetros y un collado de 4650 m. llegamos por una pista lateral, al no siempre abierto al turismo, Yarchen Gar (3950 m), saltándonos así los posibles controles policiales. La presencia de excavadoras abriéndose paso en algunas zonas del Monasterio con la escusa de abrir una calle innecesaria, no es la mejor imagen que les interesa nos llevemos, prueba inequívoca de que la represión cultural sigue.
Yarchen Gar el segundo monasterio budista más grande del mundo
![[Img #3376]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/3333_sorteando-los-monumentos-religiosos-siempre-por-la-izquierda.jpg)
Con unos 15.000 monjes, el 70% de los cuales son monjas, es uno de los pocos lugares donde monjas y monjes pueden practicar el budismo juntos.
El río que lo cruza y rodea lo divide en dos mitades: en la orilla interior se hacinan las monjas en precarios chamizos confeccionados con maderas, planchas y plásticos, rodeadas de basuras, es una extensa llanura de chabolas. Y en la orilla exterior donde viven los monjes, hay los templos, los talleres, las escuelas, y las inmensas cocinas comunales donde en grandes ollas las monjas preparan “tsampa”, la comida tradicional de los tibetanos, a base de harina de cebada tostada, diluida con té, a la que se suele añadir sal y mantequilla de yak y en ocasiones medula de huesos) el resultado se presenta en forma de una pasta pardusca rica en fibra y muy tonificante.
La vista es espectacular desde arriba del montículo al cual ascendemos mediante una corta caminata.
Después de un par de días intensos en el monasterio, afrontamos de una atacada los últimos 124 km de la ruta, bajo una fina lluvia superamos el último y frio puerto de 4.800 m. y así llegar a Garze a tiempo de coger un autobús que nos llevaría de vuelta a Chengdu.
![[Img #3380]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/9081_recurso-1-100.jpg)
MÁS INFORMACIÓN
https://viatjantpocapoc.wordpress.com
@viatjantpocapoc



![[Img #3370]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/5506_el-animado-cham-de-los-monjes-en-gontcha-gompa.JPG)
![[Img #3372]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/8410_jovenes-monjas-de-gebchak-gompa-4350-m.JPG)
![[Img #3368]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/6861_collado-de-camino-a-derge.JPG)
![[Img #3378]](http://andarenbici.com/upload/images/11_2023/4161_yarchen-gar-donede-miles-de-monjas-se-hacinan-en-precarios-chamizos.JPG)